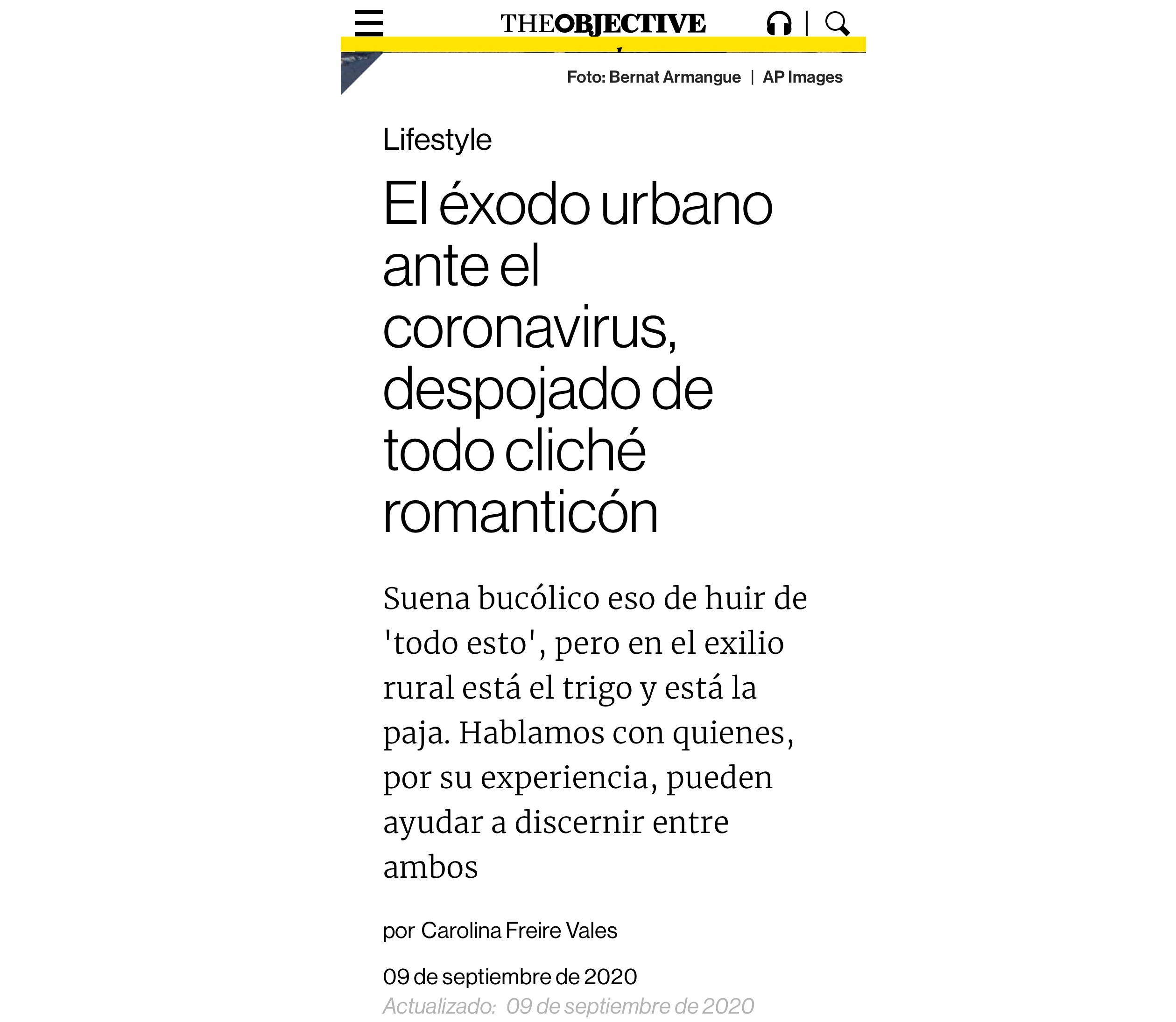Suena bucólico eso de huir de ‘todo esto’, pero en el exilio rural está el trigo y está la paja. Hablamos con quienes, por su experiencia, pueden ayudar a discernir entre ambos
Por Carolina Freire Vales
09 de septiembre de 2020

Pongamos una tarde de julio, el calor que rebota en el asfalto. Entremos apresurados en una boca de metro, encajémonos en un vagón donde no cabe un alfiler. Tomemos un respiro en un piso interior de 50 metros cuadrados por el que pagamos un alquiler desorbitado. Quejémonos de la precarización laboral, de la contaminación, del exceso, de la inmediatez. Coloquemos ahora la guinda: una pandemia mundial, un virus que eleva el contacto con otros a la categoría de riesgo mortal. Que no extrañe el anhelo de una vida sencilla, el deseo de alejarse, de un poco de silencio entre tanto ruido.
Quizás los 80 nuevos vecinos que Marugán (Segovia) –un pueblo de 623 habitantes– acoge desde marzo hayan llegado en busca de ese respiro. O los 174 que han escogido Navalgamella (Madrid), con sus 2.610 habitantes. Dice un estudio de Idealista que las búsquedas de vivienda en pueblos con menos de 5.000 habitantes están creciendo en lo que llevamos de 2020. Crecen especialmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra. En Cuenca, por ejemplo, han aumentado un 10.8%. En Ávila, un 11.4%. Burgos y Álava rondan también esas cifras. El alcalde de Marugán celebra el 15% de incremento poblacional. Me expone el escenario: más personas, más consumo, nuevos negocios, más riqueza, más cuota de participación para el ayuntamiento. «La España vaciada deja de sonar tan fuerte». Todo ventajas hasta el momento, y la sombra de una duda: «Si hay vacuna, ¿todos los que han llegado volverán a la ciudad?».
Los pueblos han recobrado un cierto estatus. Pero tampoco en esta ocasión hemos inventado la pólvora. Me cuenta Jaume Claret, historiador en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que refugiarse a las afueras de la gran ciudad ha sido desde siempre la respuesta ante pandemias, guerras o revoluciones. «Con la gripe española pasó. En Barcelona, la gente rica huyó hacia los altos que rodeaban la urbe. También ha pasado siempre en Latinoamérica, donde a raíz de ello la diferenciación entre barrios ricos y pobres funciona de esta forma: los primeros están en zonas más altas y eso se asocia con mayor salud». Sin embargo, tal y como temía el alcalde de Marugán, «cuando la amenaza desaparece se produce un retorno a la ciudad».
El apogeo rural del presente tiene, sin embargo, algo de particular: dos formas de vivirlo que suceden en paralelo, pero que no tienen nada que ver. Gracias a esto del teletrabajo, para muchos –para quien puede– irse al campo ya no supone cambiar de vida, sino trasladarla a un escenario más pintoresco, a ser posible, con fibra óptica. Para muchos otros, simplemente no queda otra opción.«Ya era difícil antes de la pandemia, vivir en las ciudades ya se había convertido en un lujo», afirma laescritora Roser Amills, que en marzo dejó su apartamento en el barrio de Gracià, en Barcelona, después de 28 años, para volver a Algaida, en Palma de Mallorca; un pueblo de 5.000 habitantes donde creció. «Empezaron a caer como en dominó mis opciones laborales y tuve que marcharme», me cuenta.
Amills trabaja en el sector cultural, uno de los que peor parados han salido de todo esto. Decidió volver al pueblo por necesidad y ahora trata de reconstruir su vida laboral desde allí. «Vivir con lo mínimo en el campo siempre será mejor que vivir con lo mínimo en la ciudad, donde todo es más complicado». Ya había vivido otras crisis, pero asegura que ninguna comparada con lo que está pasando ahora. «Antes, por lo menos, podías prever un poco. Calcular cuánto tiempo duraría».null
De la ciudad, echa de menos «esa especie de tribus que sólo se crean en las ciudades». Lo primero que hizo cuando empezó el confinamiento fue crear un grupo de WhatsApp para juntar a gente del pueblo relacionada con la cultura. Consiguió juntar a unas 50 personas, pero no dio muy buen resultado. «La vida en el pueblo es más de petit comité, de forjar relaciones en el tú a tú, de uno a uno. No hay esa euforia social». Con conocimiento de causa, deja caer una advertencia: «Aquí se juega con otras normas, no puedes venir con mentalidad urbanita». Y una segunda, que extiende la primera: «No todo es de color de rosa, irse al campo tampoco es la panacea». Amills explica que apenas hay transporte público, que cada trámite es una odisea. No hay copisterías, cines, librerías. Allí vive a gusto, pero lo suyo no fue una huída bucólica. «Mi situación no fue como en la casa de la pradera, de irme al pueblo a plantar tomates», concluye.
Yas Retch es porteña (de Buenos Aires). Llegó a España en plena crisis de 2008 y se mudó a un pueblo de 6.000 habitantes llamado San Hilario, en Girona. Se formó en la escuela de pastores durante un año en el País Vasco, volvió al pueblo y construyó de cero una granja de ovejas lecheras con su pareja. Hablamos y le pido su opinión acerca de esta nueva tendencia. Me responde desde la perspectiva de quien lleva 12 años viviendo de y en el campo, habiendo nacido y crecido en la ciudad.
Por una parte, todo ventajas. Apoya el argumento del alcalde de Marugán, eso de más personas, más consumo, nuevos negocios, más riqueza (añade más propuestas culturales y mejora del sistema sanitario y de la educación). «Todo esto, siempre y cuando quien venga de la ciudad no se sienta como un ‘Illuminati’ que viene a traerle luz y beneficios al pueblo», añade entre risas. Ese es otro tema, las dos eternas posiciones, según Retch, difíciles de reconciliar: en la ciudad, la idea de que todos los del pueblo son unos paletos; en el pueblo, la de que todos los de la ciudad son unos pedantes. «Habría que trabajar mucho para crear un sentido de comunidad».null
Por otra parte, la otra cara de esas ventajas: «Si viene más gente a los pueblos, en algún momento todo mejoraría. Pero hasta que llegase una mejora, probablemente los servicios básicos no darían para abastecer a todo el mundo»,explica. Especialmente, durante una pandemia. «La idea de repoblar un pueblo abandonado puede atraer, pero es importante pararse a pensar en por qué la gente lo abandonó». Lo ideal, según me explica, sería que viniese gente capaz de ver esas carencias con criterio y de hacer algo para arreglarlas.
Insiste en la importancia de no idealizar situaciones: «Se ha extendido la idea –para fomentar la repoblación– de que las zonas rurales son idílicas para emprender un negocio. Bueno, no es así. Yo no quiero que la gente venga engañada, con la piruleta por delante. Irse al campo no es venir y cultivar tu propio grano de harina para hacer tus propias galletas súper ecológicas y venderlas. El acceso a la tierra es muy complicado, la burocracia es muy densa. Todos los permisos tardan un montón. Vives supeditado a la naturaleza», explica.
En una situación de pandemia en la que un día tan contento por la calle, en tu trabajo, volviendo al cole, y al día siguiente ya quién sabe, el campo se presenta como una certeza –recomiendo esto que escribe Antonio García Maldonado al respecto–. No extraña el anhelo de una vida sencilla, el deseo de alejarse, de un poco de silencio entre tanto ruido. Pero es importante, en este tiempo un tanto turbio que habitamos, no pecar de idealismo ni andar, como decía Yas, engañados y con la piruleta por delante. Quedarse o irse. Hacerlo por calidad de vida, por ganas de cambiar de aires, por absoluta necesidad. Pero hacerlo con conocimiento de causa; no comprar futuros de panfleto sin leer la letra pequeña.